¿Periodismo objetivo o manipulación mediática? Dos caras de la moneda
- Por Reynaldo Zaldívar
- Hits: 2553
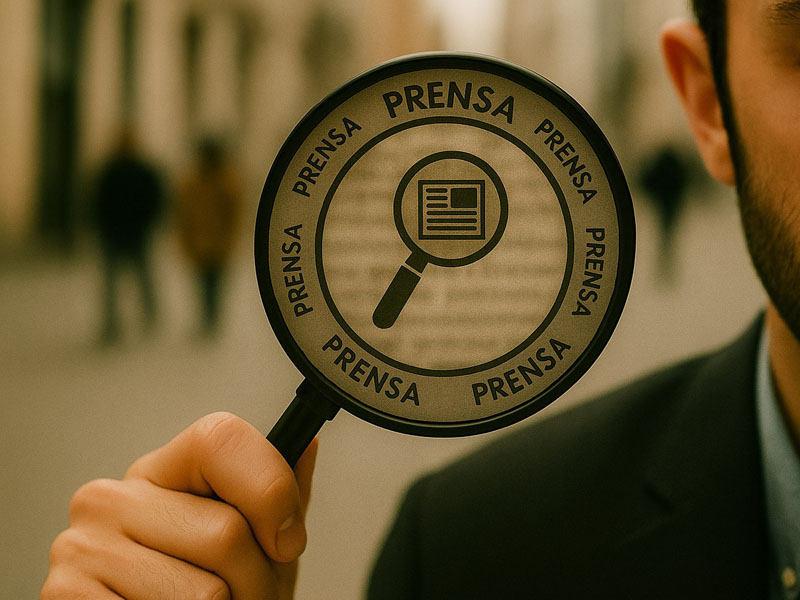 Foto: Imagen creada con IA
Foto: Imagen creada con IA
Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública. Sin embargo, la línea entre el periodismo objetivo y la manipulación mediática parece difuminarse cada vez más. Tanto los medios oficiales como aquellos considerandos independientes caen, con frecuencia, en narrativas polarizadas que poco contribuyen al diálogo constructivo o a la búsqueda de soluciones reales para los problemas del país.
El escritor Ralph Keyes, en su libro “La era de la posverdad” (2004), advirtió que la sociedad entró en una fase en la que los hechos objetivos pierden terreno frente a las emociones, las creencias personales y las narrativas convenientes. Según muestra, la manipulación se ha normalizado, mientras que muchos medios de prensa caen en el sensacionalismo y la difusión de medias verdades. Las consecuencias son profundas: cuando los hechos son desplazados por ʻverdades emocionalesʼ, el debate público se degrada y la capacidad de la prensa para fiscalizar el poder se debilita. Esta crisis no es solo periodística, sino cultural, y plantea una pregunta urgente: ¿puede el periodismo asumir su rol como contrapeso en una sociedad cada vez más indiferente a la objetividad?
(1) El discurso del optimismo
Los medios estatales, como voceros de una visión de país, cumplen un rol fundamental en la construcción de una narrativa de unidad y progreso. Con frecuencia, sus contenidos destacan ejemplos de resistencia creativa, logros económicos y celebraciones colectivas, incluso en contextos adversos. Esta perspectiva, que busca inspirar esperanza, no siempre logra sintonizar con las vivencias concretas de una ciudadanía que enfrenta desafíos como la escasez, la inflación o las limitaciones estructurales. Como señala el informe “Medios públicos y confianza en América Latina” (CEPAL, 2022), existe una “tensión inherente entre la función pedagógica de los medios oficiales y la demanda social de cobertura crítica”.
Es justo reconocer que, dentro de este panorama, hay espacios que rescatan historias genuinas de éxito: trabajadores innovadores, comunidades organizadas o avances científicos. Estos casos, valiosos en sí mismos, son elevados como ejemplos emblemáticos. No obstante, como apunta la investigadora Luisa Torrealba en “Ética y comunicación pública” (2023), “la selección editorial que omite las contradicciones o los fracasos sistémicos puede generar una percepción de parcialidad, incluso cuando la intención sea destacar lo positivo”. Este desbalance —no necesariamente deliberado— alimenta la desconfianza en sectores de la población que perciben una brecha entre el relato mediático y sus realidades inmediatas.
(1.1) La dilación informativa y el reto de la inmediatez
Un desafío adicional para los medios del gobierno es la velocidad de respuesta ante eventos críticos. En su afán por garantizar precisión, suelen llegar tarde a noticias que ya han circulado ampliamente en redes sociales o medios independientes. Este desfase puede interpretarse como opacidad o temor a abordar temas sensibles. Cuando finalmente se emite la versión oficial, el espacio público ya ha sido ocupado por especulaciones, dificultando que la información verificada recupere terreno.
(1.2) La superficialidad en el tratamiento de los conflictos
Otro punto crítico es la tendencia a abordar temas complejos —como controversias institucionales o problemáticas relacionadas a funcionarios públicos— con un enfoque que evita indagar en causas o responsabilidades. Al respecto, el periodista venezolano Andrés Cañizález en “Medios y democracia” (2022), explica que “hay una línea muy delgada entre el respeto a las instituciones y la autocensura por omisión”. Esto no implica que los medios oficiales ignoren las problemáticas, pero sí que, en muchos casos, las tratan con una distancia que limita su potencial transformador. Cuando algún medio o profesional rompe este molde, el impacto suele centrarse más en la excepcionalidad del caso que en el fondo del asunto.
(1.3) Hacia un periodismo oficial inclusivo
El resultado de estas dinámicas es una desconexión que lleva a parte de la audiencia a buscar información alternativa. Sin embargo, la solución no es demonizar a los medios de prensa estatales, sino promover en ellos prácticas que equilibren el deber institucional con el derecho ciudadano a una información plural. Un periodismo oficial que incorpore miradas críticas —sin dejar de lado su misión pedagógica— podría ser un puente entre el relato de país y las demandas sociales, fortaleciendo así la confianza en el cuarto poder.
(2) ¿Periodismo o propaganda del odio?
La tendencia de muchos medios independientes y opositores —a menudo sostenidos por financiamiento extranjero— a centrarse en historias de violencia, corrupción y crisis social no es casual. Como señalan investigadores como Noam Chomsky y Edward Herman en “Los guardianes de la libertad” (1988), los medios pueden servir como herramientas de manipulación política cuando privilegian el impacto emocional sobre el análisis riguroso. En el caso cubano, esta dinámica se repite: muchos de estos medios caen en un relato unidimensional que reduce la complejidad social a un discurso de confrontación, sin aportar soluciones estructurales o contextualizar las causas históricas de los desafíos actuales.
Un estudio del Center for Economic and Policy Research (2021) sobre la cobertura mediática de América Latina reveló que los medios financiados por fondos estadounidenses tienden a enfatizar narrativas de “fracaso” en gobiernos progresistas, mientras minimizan o ignoran factores externos como el bloqueo económico. En Cuba, esto se traduce en una cobertura que magnifica el descontento pero omite, por ejemplo, el impacto de seis décadas de sanciones en la escasez o la desigualdad.
(2.1) El manual de la guerra psicológica: de Radio Swan a las redes sociales
La operación de Radio Liberación en Guatemala (1954) y Radio Swan contra Cuba (1960) son ejemplos históricos de cómo la desinformación se usa para desestabilizar gobiernos. Estas emisoras combinaban noticias falsas con mensajes emocionales —como el famoso anuncio sobre “robo de niños”— para sembrar pánico y legitimar intervenciones. Hoy, esas tácticas persisten en formatos digitales. Un informe de EUvsDisinfo (2022) identificó campañas similares en Nicaragua y Venezuela, donde bots y medios afines repiten consignas sin verificación, explotando el algoritmo de redes sociales que premia el contenido polarizante.
Numerosas plataformas como CiberCuba, El Estornudo o 14ymedio replican este patrón. Como advirtió Ignacio Ramonet en su libro “La tiranía de la comunicación” (1998), la obsesión por el “escándalo diario” vacía el debate de profundidad.
(2.2) La crisis más allá del ruido
La falta de transparencia en la financiación de estos medios alimenta escepticismo. Según OpenSecrets, entre 2020 y 2023, la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) destinó millones a proyectos “democráticos” en Cuba, muchos vinculados a medios digitales. Cuando la agenda editorial depende de fondos con claros intereses geopolíticos, la línea entre periodismo y activismo se difumina.
Sobre la crítica, José Martí dijo: “No es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera picota, no es consagrarse impíamente a escudriñar con miradas avaras en la obra bella los lunares y manchas que la afean; es señalar con noble intento el lunar negro, y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella. Criticar es amar”.
Hoy, mientras algunos medios independientes convierten el drama en mercancía, repiten un libreto que, lejos de empoderar a los cubanos o mostrar con piedad la sombra oscura, los reduce a espectadores de su propia tragedia. La solución no está en negar los problemas, sino en narrarlos sin convertir la Isla en un escenario exótico de miseria o en un peón de la guerra fría 2.0.
(3) En el medio del caos
En medio de esta batalla de narrativas, los ciudadanos quedan atrapados en un limbo informativo, desarmados frente a la polarización que convierte cada titular en un campo de batalla. Muchos se sienten desprotegidos, suspendidos entre quienes reducen la realidad al odio visceral y quienes la embellecen con relatos que ocultan las grietas. La saturación de mensajes emocionales —tanto del que pinta paraísos inmaculados como de la contranarrativa que exagera el apocalipsis— ahoga cualquier intento de discernimiento.
La periodista ucraniana Olga Yurkova, fundadora de StopFake, una plataforma que desmonta desinformación, lo resume con crudeza: “Si una historia es demasiado emocional o dramática, es probable que no sea real. La verdad suele ser aburrida”. La historia demuestra que esta manipulación no es inocua: desde las “armas de destrucción masiva” que justificaron la invasión a Irak hasta los “rumores de caos” que aceleraron golpes de Estado en América Latina.
(3.1) Hacia un periodismo más responsable
La solución no es sencilla en un escenario donde, como apunta la UNESCO en su informe “Tendencias globales en libertad de expresión” (2024), “los medios estatales y alternativos suelen operar como trincheras ideológicas más que como espacios de verificación”. Sin embargo, hay destellos de esperanza. Muchas publicaciones en medios de prensa han demostrado que es posible abordar temas espinosos sin recurrir al panfleto ni al dramatismo vacío.
El reto, entonces, no es solo ampliar esos espacios, sino fomentar una cultura mediática donde la crítica no equivalga a “subversión” ni el elogio a “propaganda”. Como escribe el académico cubano Raúl Garcés en “Ética y prensa: el dilema no resuelto” (2021): “La credibilidad no se gana negando los errores propios ni magnificando los ajenos”. Urge un periodismo que priorice el rigor sobre la retórica, que interrogue tanto al poder como a sus opositores, y que —parafraseando a Kapuscinski— “no le tema a la complejidad”.
Mientras tanto, a los ciudadanos no les queda más que navegar con escepticismo: cuestionar las fuentes, contrastar versiones, desconfiar de los relatos maniqueos. Porque, como leí alguna vez en internet, “en la guerra mediática, la primera víctima es la verdad”.
